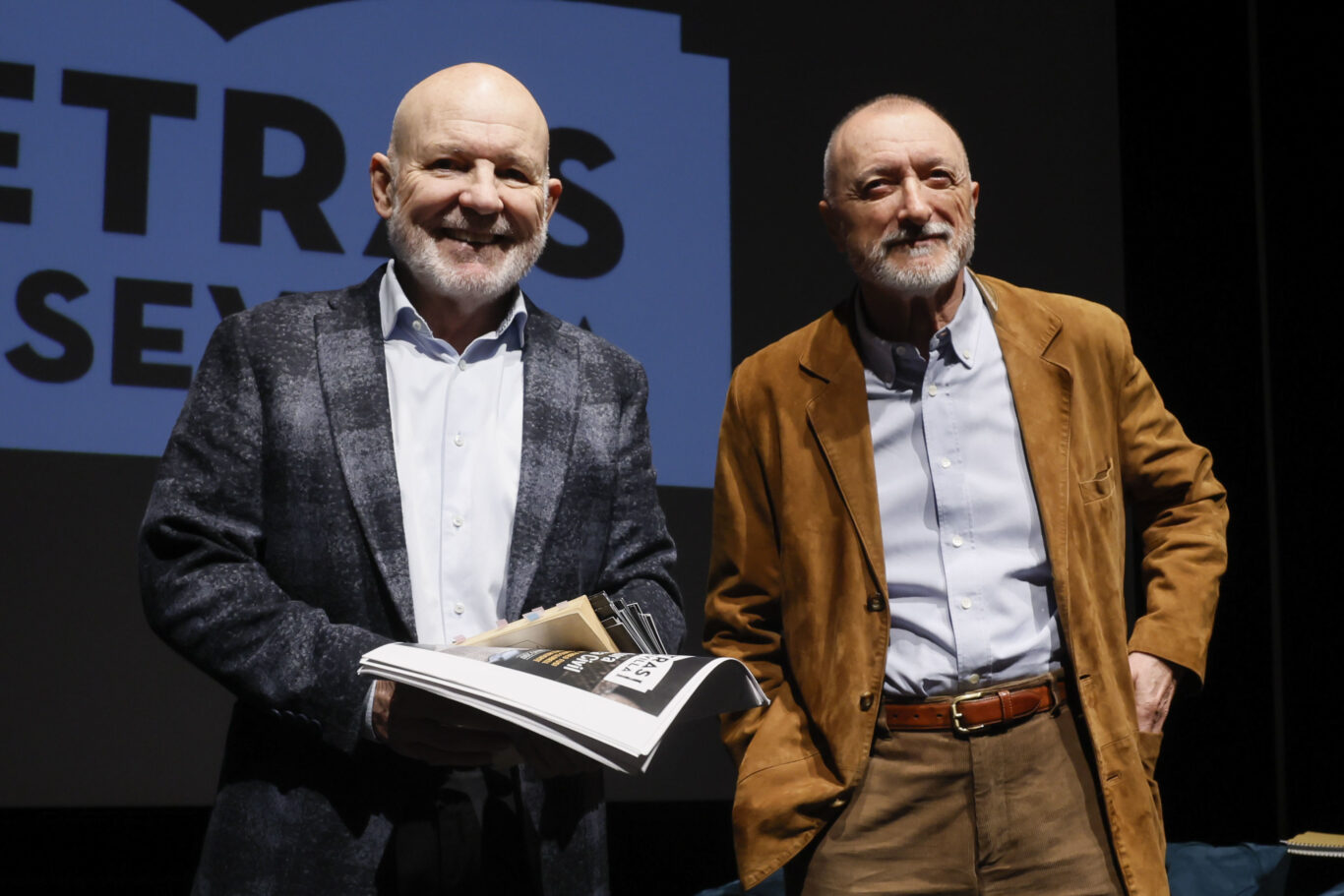En todas las culturas humanas, desde el origen de los tiempos, el parricidio es uno de los crímenes más execrables que puede cometer una persona. No en vano, desde la antigüedad griega es un elemento que se ha utilizado como recurso dramático y como representación de una rebelión social y de una degradación moral que excede todos los códigos sociales establecidos. Justamente un asesinato de este tipo es el catalizador que articula la trama de Morir en la arena (Tusquets), la nueva novela de un Leonardo Padura (La Habana, 1955) que, como siempre, entreteje con maestría este drama en el drama más amplio de una realidad cubana que juzga «en proceso de degradación constante».
Basado en un hecho real de una familia cercana, pero convenientemente alterado, el escritor confiesa que siempre le resulta difícil determinar exactamente de dónde salen las ideas para escribir una novela. «No soy un escritor con una carpeta de ideas, sino que voy bebiendo de la realidad, de la memoria, y este fenómeno del parricidio de pronto me iluminó para algo que quería intentar escribir, una especie de resumen de lo que ha sido la vida de una generación, el desenlace de la vida de una generación, de mi generación en Cuba, en la terrible situación actual«, explica Padura. «Así que a partir de este hecho construyo toda una tensión dramática que sirva para apoyar esos conflictos de la vida cotidiana de estos personajes con una proyección mucho más abarcadora».
Además, abunda el escritor, «el parricidio siempre tiene una connotación psicológicamente muy fuerte, porque en general todos cometemos parricidio. Los escritores, por ejemplo, cometemos parricidio muchas veces con los autores de la generación precedente. Matar al padre casi es una necesidad de reafirmación«, argumenta. «Ahora, cuando el parricidio se convierte en un acto físico, en un crimen real, tiene otras connotaciones que son mucho más complicadas».
En el caso de Morir en la arena, la vuelta a casa del asesino Eugenio Bermúdez tras 30 años en la cárcel trastoca la vida de su hermano Rodolfo, un hombre apocado y recién jubilado marcado por una traumática experiencia en la guerra de Angola, y de su mujer Nora, quienes se han amado en secreto durante más de media vida. La redención y el perdón son los grandes temas que sobrevuelan este libro, así como la melancolía por un pasado perdido y un futuro que nunca llega a vislumbrarse del todo. Una especie de crónica generacional sobre los sinsabores y derrotas de quienes rondan ya los 70 años.
Un deterioro total
«No es que yo me haya vuelto más melancólico ahora de viejo, en serio -apunta entre risas-, es que la realidad cubana se ha ido volviendo más ácida y más cruda a cada año que pasa. A partir de la caída del comunismo internacional, en los 90, llegó la crisis a Cuba, pero es que llevamos ya más 30 años de crisis, y las consecuencias son cada vez más graves«, justifica Padura, que en la novela relata cómo Rodolfo y Nora logran sobrevivir gracias a las donaciones que les mandan a cada uno sus hijas emigradas., una a Estados Unidos y otra a España. «Hace años un jubilado podía garantizar su superviviencia con una pensión, aunque fuera pequeña, pero hoy eso ya es imposible«, dice rotundo.
«En Cuba callar es ya una costumbre nacional. Como dice el dicho: Si en la calle es difícil comer, imagínate en la cárcel'»
«Irónicamente el mes pasado aumentaron las jubilaciones, pero la media todavía no alcanza los 10 dólares al mes. Hasta hace nada, la jubilación que recibía mi madre, por ejemplo, era de 1.520 pesos en un país donde un paquete de 30 huevos vale 3.000. Entonces, ¿cómo un jubilado que cobre 2.500 pesos puede vivir en un país donde no se puede comer ni un huevo diario?«, se pregunta Padura.
Este simple dato ilustra el deterioro de una sociedad que el escritor radiografía con dolor y maestría y que, como dice, no afecta sólo a lo económico o lo social. «La degradación general ha afectado también a la creación artística. Acabo de leer esta mañana mientras desayunaba que ahorsa mismo las 10 canciones más escuchadas en Cuba son de reguetón. ¿Cómo es posible que en un país donde, como se sabe, la música ha sido siempre la manifestación cultural más importante, más rica y más conocida hayamos llegado a estos extremos de vulgaridad?«, lamenta.
Igual que reflexiona sobre el devenir de una sociedad marcada por la miseria, el silencio y el exilio, muy en línea con sus recientes memorias Ir a La Habana Padura también refleja en esta novela el resumen de lo que ha sido toda una generación literaria a través del personaje que narra buena parte del libro, el escritor Raymundo Fumero, autor de relativo éxito en el contexto de la literatura cubana del finales de los 70, de los años 80, hasta principios de los 90. «En los 70 se establecieron toda una serie de condiciones, de exigencias hacia el arte, que empezó sobre todo con la marginación de muchos intelectuales, escritores, artistas, y docentes, la llamada parametración: los que no cumplían determinados parámetros no podían ser representativos de la cultura o de la educación en Cuba«.
Fue el caso, cuenta, de autores como Virgilio Piñera, el gran dramaturgo cubano del siglo XX, o el gran José Lezama Lima. «Ambos murieron a finales de los 70 en total ostracismo, no se volvió a hablar de ellos, no se volvió a publicar nada, no se dijo nada. Yo recuerdo haber leído la nota de la muerte de Lezama en el periódico cubano, y era una notita de seis líneas. Un gigante de la literatura cubana prácticamente ignorado por los medios y por la realidad del país», rememora el escritor. «En resumen, lo que significó esa experiencia de esos años, el tener que adaptar cualquier necesidad expresiva, cualquier posibilidad de escribir a unos códigos muy cerrados y muy ideológicos, marcó el destino de una generación, la hizo crear desde el miedo, algo que era común a toda la sociedad».
Entre el miedo y el silencio
Y es que el miedo es el otro gran tema de Morir en la arena. Miedo a la muerte, a la verdad, a la libertad y a una vida dura y triste, pero también miedo a las delaciones, las represalias del poder, incluso a pensar fuera del carril. «El miedo es una reacción humana natural. Hablando de escritores, si tú sabes que lo que escribes no solamente no va a ser publicado, sino que la censura puede traer otros castigos adicionales. ¿Qué haces entonces? Empiezas a buscar estrategias de supervivencia, cuyo primer paso es la autocensura, y ese clima mental marcó hasta hoy el desarrollo de la cultura y específicamente de la literatura cubana«.
«En Cuba, patria de la música, ya sólo se escucha reguetón, el deterioro social ha provocado un deterioro cultural»
Pero no sólo a la literatura o las artes, también al resto de la sociedad, que se refiere al poder como «los de arriba» y a la situación de empobrecimiento de la isla como «la cosa». «La gente en Cuba tiene que quedarse callada, es ya una especie de costumbre nacional. Pero no es porque quiera, claro, sino porque saben las consecuencias que puede tener dar una alarido. Pasó con las manifestaciones que hubo hace tres o cuatro años, en las que la gente salió a la calle y a un joven que rompió un cristal lo mandaron 10 años a la cárcel», ejemplifica el escritor, que añade un dicho muy gráfico que se ha hecho popular en el país, donde la gente dice: «Si en la calle la comida está tan difícil, imagínate tú en la cárcel cómo estará».
Bromas aparte, el escritor reconoce con pesar que, como casi todos sus compatriotas, no es capaz de ver la luz al final del túnel. «Tantos años de experiencia nos han demostrado que el régimen puede aguantar eternamente. No tiene fecha de vencimiento, aunque el agotamiento y el cansancio de la gente cada vez es mayor«, reconoce Padura, quien como es sabido, sigue viviendo en La Habana, en la misma casa donde nació, situada en el pouplar barrio de Mantilla. «Cada vez me quedan menos amigos en el barrio, unos porque se fueron a esa diáspora, otros porque se han mudado de lugar, otros porque se han muerto. Porque, bueno, ya vamos teniendo una edad un poco provecta. Pero con los que me quedan ahí, veo esa situación tremenda de llegar a unos límites, y no poder hacer nada, solamente buscar estrategias de supervivencia», insiste.
Vivir a pesar de todo
Justamente la emigración, que en los últimos cinco años ha practicado un 10% de la población de la isla, como comenta alarmado, ha cambiado recientemente debido a las restrictivas políticas del presidente estadounidense Donald Trump, algo que, según el autor, es un clavo más en el ataúd cubano. «Antes era el destino fundamental, porque existía el beneficio de acogerse a la Ley de Ajuste, que permitía a los cubanos que llegaban al territorio de los Estados Unidos obtener de una forma bastante rápida la residencia y las ayudas económicas, pero ese es un camino que se ha cerrado«, detalla.
«Ahora un tema de conversación muy actual en Cuba es si tienes un abuelo español», dice irónico Padura. «Todo el mundo se apresura a desenterrar los huesos de sus parientes, porque dicen que en octubre vence el plazo para obtener la ciudadanía española a través de la Ley de Memoria Histórica. A muchos les ha valido, pero es muy doloros ver cómo un proyecto que nació para crear el bienestar colectivo ha terminado siendo un sálvese quién pueda individual, pues sólo individualmente puede la gente resolver sus grandes problemas existenciales, que van desde alimentarse hasta tener la posibilidad de una vida más digna».
«Es maravilloso ver cómo en medio de este drama la gente baila, toma ron o come pollo cuando lo tiene. Esa fuerza es lo que me empuja a escribir, a dejar testimonio»
Sin embargo, como siempre hace, el escritor no se hunde en la derrota, y si en esta novela el amor maduro de sus protagonistas es la válvula de escape de esas vidas truncadas, asegura que pese a los apagones y la escasez la gente resiste. «Es maravilloso ver cómo en medio de toda de toda esta situación tan catastrófica y dramática la gente vive. La gente baila y oye música, cuando tiene ron, toma ron, cuando consigue un pollo, se come un pollo y si no tiene pollo, pues se come una mazorca de maíz o lo que sea. Y la gente se relaciona y se enamora, y a veces entonces incluso tiene sueños, que van desde huir del país hasta que esa noche no se vaya la electricidad», apunta de nuevo irónico.
«Ustedes los españoles lo saben por la memoria de sus abuelos. Saben que en unas condiciones muy terribles la gente cantaba sevillanas, iba a ver los toros o iba a ver jugar al fúbol a Di Stefano, en un momento en que todo estaba jodido en España», recuerda Padura. «Aquí ahora sucede igual, y ver todo eso me provoca un sentimiento de cercanía con esa capacidad de resistencia que tiene la gente, con su resiliencia, una palabra que odio pero que está, por desgracia, muy de moda. Esto es lo que me empuja a escribir, a dejar testimonio de esta época tan cabrona«, concluye.