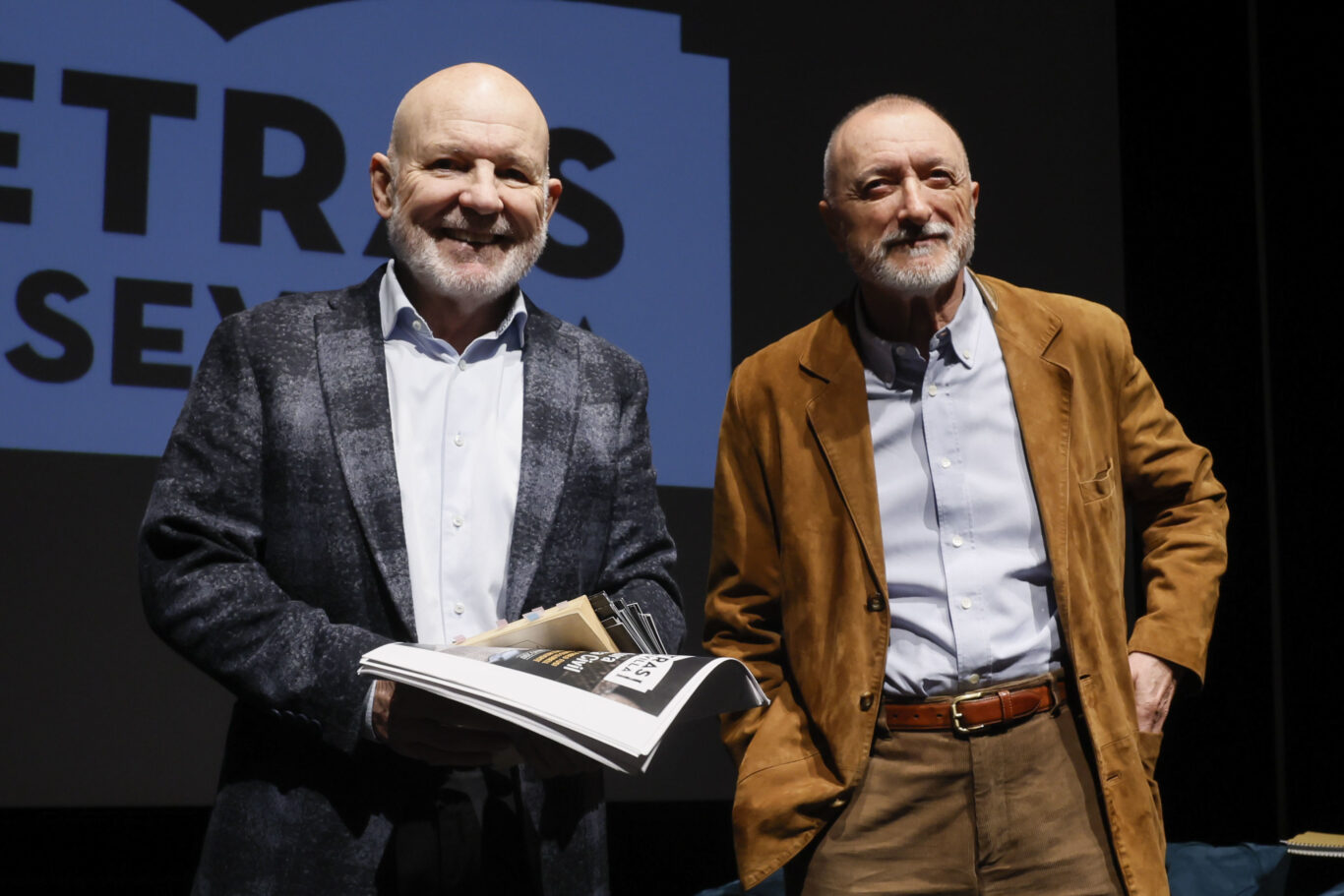En un momento de Historias del buen valle, uno de sus protagonistas, que a su modo también es un realizador más de la película, comenta que el género más apropiado para contar su barrio es un western, una película de vaqueros. Estamos en Vallbona, el distrito de Barcelona entre el río Besós y la autopista. No es el Oeste, puesto que está más bien al norte de la ciudad, pero lo tiene todo para, en el imaginario menos azaroso, serlo: la línea del tren compitiendo con el horizonte, el mito fundacional de los primeros pobladores que llegaron tras la posguerra, las infinitas tribus nómadas de una emigración global y hasta el gesto ligeramente turbio de los forajidos, de los forajidos de leyenda.
En realidad, se trata de la frontera, de la frontera como espacio mítico y casi sagrado, de ese espacio promesa de aventura donde las cosas aún no han recibido nombre y que tan bien encarna la idea de límite para bien y para mal. En general, el límite (y ahora más que nunca con ese gusto agrio y renovado por los nacionalismos excluyentes) siempre ha estado ahí para negar, para abolir al otro su derecho de ser. La idea siempre es discernir lo propio de lo ajeno, al nativo del extranjero, al igual del diferente, a lo cognoscible de lo meramente opinable. La razón coercitiva quiere tener siempre plena conciencia de sí, de su frontera, de las condiciones de validez que hacen que una sentencia sea reconocida como fiable. Y, sin embargo, otra lectura es posible, otro western es necesario, y ése es el que propone de manera entusiasta, clara y cabal la nueva película de José Luis Guerín. En su ideario, el límite, la frontera, no es muro de demarcación sino puerta de entrada o ventana al mundo; no es salida hacia lo desconocido sino acceso a lo justo, lo digno, lo necesario incluso. Y así.
El director de En construcción, que firma ahora Historias del buen valle como «Work in progress» (trabajo en proceso), cuenta la historia de ese barrio que quiere ser a la vez mito y la perfecta metáfora de nuestro tiempo. Vallbona, ya se ha dicho, es una zona del extrarradio aislada por el río, las vías férreas y el asfalto. Ahí, el mundo rural, cada vez más cerca de la desaparición, se da la mano con el urbano, más insaciable cada día. Ahí, las casas de los primeros migrantes levantadas por la noche por ellos mismos a escondidas de la Guardia Civil conviven con los nuevos bloques de la ciudad dormitorio que acoge por igual a desahuciados de otros barrios más latos que a la nueva migración de más allá de los propios mapas. Ahí, reconoce Guerín, se hablan hasta 14 idiomas. Ahí, los conflictos sociales y generacionales rompen en el mismo dique que los imaginarios de otros mundos, los deseos de nuevas vidas y las memorias pasadas. Y es ahí donde la película destinada a convertirse en la marca del Festival de San Sebastián actual se hace fuerte con una mirada no solo humanista, que también, sino esencialmente moral, urgente, plena, poética y política. Es cine que mira a la sociedad, que no necesariamente social. Es cine consciente, que no aleccionador. Es cine que sin renunciar ni a alegría ni al dolor, no se permite acercarse siquiera al cruel espectáculo de la desolación.
La cámara no busca dar voz a nadie sino que son los protagonistas los que toman la palabra. Decía Godard, siempre él, que el cine es un signo y los signos están entre nosotros. Y un paso más allá, pero siempre igual de críptico, añadía: «El cine es lo único que nos ha dado un signo. Los demás nos han dado órdenes». En lo que tenga de comprensible la afirmación, Guerín se la toma al pie de la letra y ni siquiera, decíamos al principio, se permite la arrogancia de ser el director. Cada uno de los que aparece declara al principio ante la cámara lo que querría que fuera la película y lo que queda de Historias del buen valle se dedica de forma tan minuciosa como libre, tan profunda como alerta, a confirmar (en algunos casos refutar) las expectativas de lo declarado y deseado. Uno de ellos, eso sí, quiere que sea western y hasta se escucha la armónica en el funeral de uno de los fundadores del barrio como si de una película de John Ford se tratara. Si alguna vez una película se ha atrevido a ser bella, bella de doler, es en este momento.
Cuenta Guerín que lo que primero que le llamó la atención fue la mezcla. «Se puede ver», explica didáctico, «el urbanismo espontáneo de las primeras casitas construidas en la clandestinidad por los que llegaron desde el sur después de la Guerra Civil al lado de los nuevos grandes bloques de la nueva ciudad dormitorio. Y ese conflicto urbanístico se traduce luego en los personajes. Al lado, están las grandes obras de infraestructura de los trenes de alta velocidad que ya amenazan la última vida que sobrevivía milagrosamente en un barrio de Barcelona». Pausa. «Pero lo que más me preocupa antes que todo el pasado, porque me resisto siempre a cualquier discurso nostálgico, es el futuro que se avecina para esa morfología humana, esa diversidad que para mí casi tiene algo de utópico». Otra pausa. «Hay una espada de Damocles que pende sobre todos estos personajes por los que siento un gran afecto con el auge de los nacionalismos brutales que vive el mundo. Eso es lo que de verdad me hace sentir un gran pesimismo».
Historias del buen valle navega por la pantalla buscando en sus rincones de la retina las imágenes de los otros mundos que convocan sus habitantes. Y así, a las orillas del canal Rec (que también está ahí), los niños sueñan con las playas de Puerto Rico, las mujeres recuerdan los sonidos del agua en África, las familias traen a sus jardines los frutos exóticos de la lejana India. Y, por momentos, la película, sin moverse de Vallbona, muta y convoca el cine de Satyajit Ray sin renunciar a la aventura exótica, a la placidez de Renoir o a la gravedad triste de la mayor de las mayores tragedias. «Pocos barrios tienen el índice de suicidios de Vallbona», apunta el director por aquello de alejar los fantasmas de la idealización.
El resultado es una película vibrante, humana, cálida, dura y tan entretenida al menos como el mejor de los western.
Maldita suerte: la abstracción fallida de Edward Berger (**)
Por lo demás, la sección oficial se completó con dos de esas películas que ellas solas justifican un festival. Y eso es así tanto por el tamaño de sus estrellas como por el prestigio de sus directores. El balance final, eso sí, no fue favorable. Digamos que a las dos les lastra el mismo peso. Tanto una como otra disponen de una versión previa que es mejor.Maldita suerte, de Edward Berger, quiere contar el descenso a los más personales y hondos infiernos de un adicto. Así, sin dedicarle mucho tiempo, se nos ocurre Réquiem por un sueño, de Darren Aronofsky, que es infinitamente superior. A Nuremberg, de James Vanderbilt, le ocurre algo parecido. El puntual relato de los juicios que, tras la Segunda Guerra Mundial, condenaron a la jerarquía nazi dispone en el clásico en ¿Vencedores o vencidos?, de Stanley Kramer, una versión (o, mejor, la versión) muy imposiblemente superable.
Berger, que tras Sin novedad en el frente y Cónclave puede ser considerado como la figura a seguir en cuanto se abre la temporada de premios, propone ahora algo así como una refutación de sí mismo. Harto probablemente de que le acusen de ser un director de público, su propuesta consiste ahora en abolir la narración para entregarse de pies y manos no tanto a la experimentación (ojalá fuera así) como a la algo más arbitraria abstracción. La idea es simplemente dejar caer al personaje que Colin Farrell intepreta no una sino muchas veces una encima de otra. La sobreinterpretación alcanza nuevos horizontes.
Un hombre vive en Macao entre el alcohol y los juegos de azar solo pendiente de la autodestrucción que le cerca. Un buen día recibe una oferta tan misteriosa como la mujer de la que vive obsesionado. Y de este modo atisba la posibilidad de una salvación que, como pueden adivinar, no termina de llegar. El argumento no da ni pistas ni más de sí. Simplemente se agota en el virtuosismo de un director que, justo es reconocerlo, descubre nuevo movimientos para una cámara capaz tanto de filtrarse los diminutos huecos que deja una taco de cartas al barajarse que colarse en lo más turbio y hondo de cada una de las borracheras del protagonista. Como juego floral funciona, como todo lo demás, abruma. Buen intento, pero solo eso, intento. En cualquier caso, justo es reconocerlo, en el riesgo está la gracia y, como bien sabe el personaje de Farrell, para ganar alguna vez hay que perder antes muchas.
Nuremberg: la ortodoxia no es suficiente, pero entretiene (***)
El caso de James Vanderbilt es igual y completamente diferente al de Berger. Según se mire. Es igual por lo que tiene de juego de explotación de una estrella reconocida hasta extraer de él hasta el último gesto, hasta obligarle a que descubra músculos en su cara que nadie sabía que existían. Donde antes era Farrell, ahora es Russell Crowe. La película cuenta el famoso juicio de Nuremberg, pero desde la óptica del psiquiatra encargado de determinar si los acusados eran o no aptos para ser juzgados. Es decir, hasta dónde llega la locura y hasta dónde la maldad. Sin duda el punto de partida es, cuanto menos, interesante y, dado la situación actual de engorilamiento del fascismo y de la internacional del odio, hasta oporunto.
El problema es el exceso de celo demostrado por el director en no salirse un milímetro del guion del cine de época, del cine de prestigio, del cine culto, del cine serio. Es decir, y por resumir, del cine tostón. La película cumple con la ortodoxia de lo que debe ser contado con un rigor que más que asustar o sorprender, desconsuela. Pero, justo es reconocerlo también, todo discurre plácida y entretenidamente por los códigos del cine judicial (especialmente la última parte) sin pausa y con mucha corrección. Si lo de Berger es todo experimento, Vanderbilt solo experimenta con el acento alemán de Crowe, que, la verdad, hace daño.