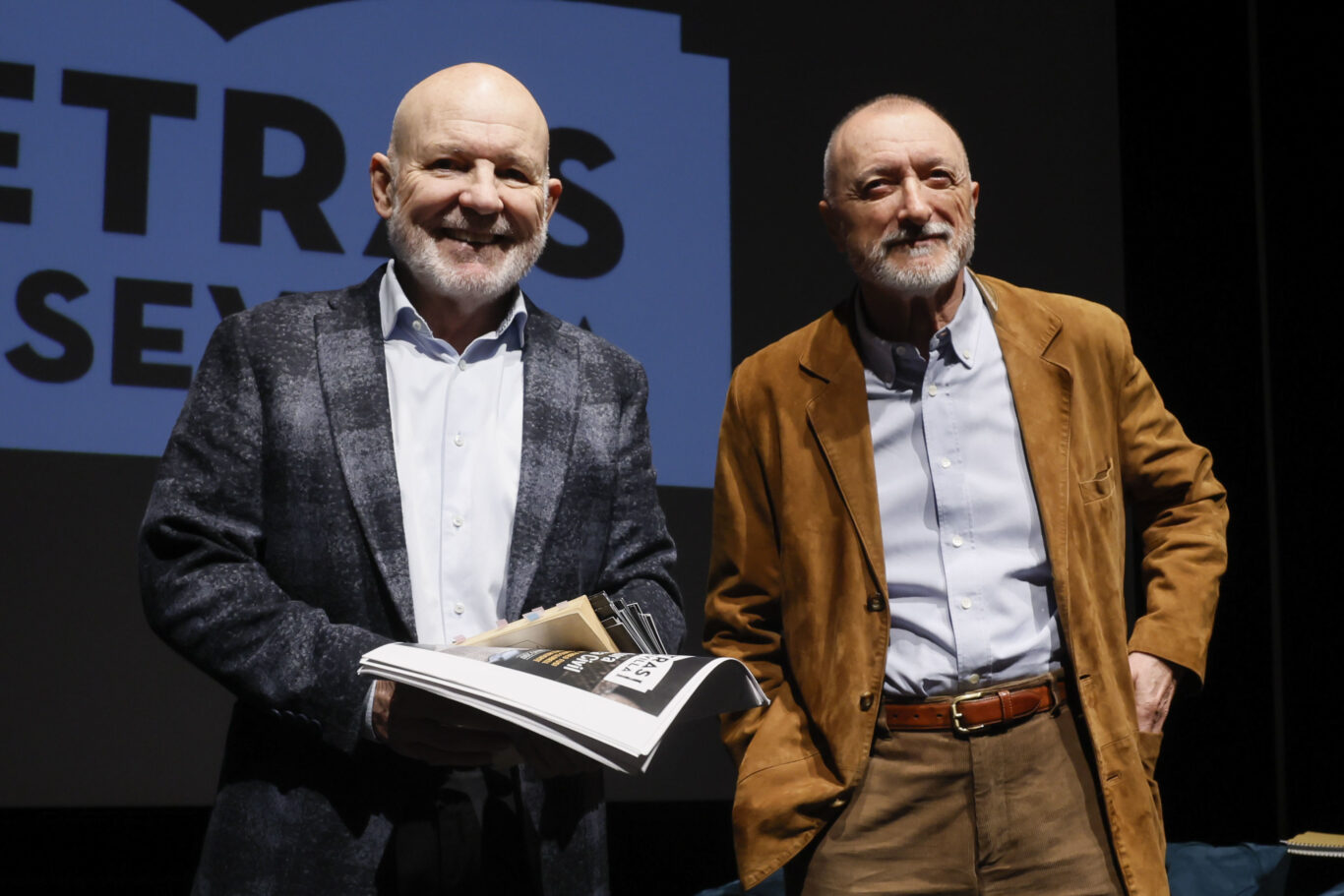La carta llegó con una gran esvástica en el membrete. Decía que Theodor Weissenberger, un muchacho de 19 años, había muerto de meningitis. Era mentira. Theodor, ciego de nacimiento, músico, nieto del antiguo alcalde y de los propietarios del hotel Trettach, había sido subido a una «ambulancia caritativa», desnudado, fotografiado y gaseado en el centro de exterminio de Grafeneck. Tardó unos 20 minutos en morir. A los que llevaban dientes de oro, les marcaban una cruz en la espalda antes de conducirlos a la cámara. El mapa de la pared, lleno de chinchetas de colores, servía para no repetir demasiadas veces la misma causa ficticia en la misma ciudad.
El destino de Theodor hiela el alma no por su excepcionalidad, sino porque sucedió «en casa», en Oberstdorf, en Baviera, al sur de Alemania, allí donde los prados se inclinan hacia los Alpes y donde, pese a la distancia de los centros de poder, «casi no hubo aspecto de la Segunda Guerra Mundial que no tocara a los habitantes del pueblo». Tal es la escena central de Un pueblo en el Tercer Reich, el libro de Julia Boyd que llega ahora a España de la mano de Ático de los Libros y en el que la historiadora británica convierte una microhistoria en espejo incómodo de una sociedad entera.
Boyd reconstruye, con archivos, cartas y voces locales, cómo el nazismo alteró la vida de la gente corriente: el pastor luterano que ampara a un amigo judío en su huida nocturna; las banderas que suben y bajan del campanario; la fábrica que se alza entre montes cuando las bombas caen en Múnich; y el alcalde nazi que, sin dejar de serlo, protege a judíos y monjas. El resultado es un retrato a contraluz de una comunidad que no fue «típica», pero sí reveladora. En su abanico de entusiasmos, miedos, silencios y pequeñas excepcionalidades se reconocen los mecanismos cotidianos con los que un régimen totalitario se normaliza.
Cuando nos citamos con la autora por videoconferencia, explica que nació en 1948, «justo después de la guerra», y creció con la épica alegría de la victoria, admirando la resistencia heroica del pueblo británico. Escribir sobre los nazis lo cambió todo. «Me he dado cuenta de que no hay absolutamente nada bueno que se pueda decir de aquellos años, excepto que existieron inspiradores actos individuales de coraje», asegura. «Pero murieron 80 millones de personas… La escala de la Segunda Guerra Mundial es, simplemente, inimaginable».
Boyd, una aguda observadora del pasado reciente de Alemania, se sumerge en los archivos locales y en los recuerdos de los habitantes de Oberstdorf para ofrecernos un retrato íntimo y a menudo incómodo de cómo la gente corriente vivió el auge del nazismo. Su libro no es una crónica de grandes batallas o de decisiones políticas tomadas en Berlín, sino una exploración de la «zona gris» en la que se movieron millones de alemanes, un espacio donde el bien y el mal a menudo se entrelazaban de formas desconcertantes.
En Oberstdorf, la ambigüedad toma nombre propio: el alcalde Ludwig Fink. Jefe de deshollinadores, nazi desde 1929, orador del partido y, a la vez, el hombre que ayuda a las monjas a conseguir carbón, que protege a vecinos judíos como el anciano Emil Schnell, que avisa de deportaciones y que reconviene en privado lo que reprende en público. «El hombre desconocido con la máscara del mal», lo llamó Carl Zuckmayer. La posguerra lo internó y lo sometió a depuración, con testimonios encontrados y un veredicto burocrático para una biografía inmanejable.
«Debemos recordar que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se encontraba en un estado terrible. La gente se moría de hambre, había insurrecciones, duelo, no había comida, hacía frío… todo era absolutamente terrible. Y de esa época tan espantosa en la historia de Alemania surgió un anhelo de que alguien liderara al país de vuelta a la normalidad», recuerda Boyd. «Así que creo que Fink, y de ninguna manera fue el único, es representativo de muchos alemanes que, aunque no les gustara cada aspecto del régimen nazi, sentían que Hitler era el único político capaz de devolver a Alemania su orgullo nacional. Pensaban que lo peor de los nazis se aplacaría con el poder. Ocurrió lo contrario».
«Votaron mayoritariamente por Adolf Hitler. Pensaban que lo peor de los nazis se aplacaría con el poder. Fue al contrario»
En la tarde del 5 de marzo de 1933, mientras las hogueras con la esvástica iluminaban los picos nevados de los Alpes bávaros, los habitantes de Oberstdorf acudían a las urnas en las que serían las últimas elecciones multipartidistas en Alemania hasta 1946. Votaron mayoritariamente por Adolf Hitler, pero no podían imaginar hasta qué punto sus vidas estaban a punto de cambiar.
La religión dibuja en el libro toda una topografía moral. Oberstdorf era «95% católico», recuerda la historiadora, y en ese contexto los clérigos locales, solteros y sin hijos, pudieron ser más valientes que otros. «En el pueblo se veían las mismas divisiones que en todas partes: nazis declarados que nunca cambiaron de opinión, enemigos del régimen y una mayoría que solo quería sobrevivir, agachando la cabeza», describe.
Entonces irrumpe Theodor Weissenberger, el niño ciego. Boyd da cuenta del engranaje «pseudolegal» de la Aktion T-4, el programa de «eutanasia» que asesinó a 70.273 personas en seis centros con cámaras de gas en toda Alemania y causas de muerte plausibles registradas en certificados administrativos. La guerra brindó el camuflaje, la doctrina de la «vida indigna de ser vivida», el dogma. En esa lista de anomalías también figuraba la epilepsia, como la que sufría el hijo del propio alcalde Fink, lo que resume la brutal arbitrariedad del exterminio.
«Oberstdorf se curó a sí mismo olvidando, no confrontando. La escala del horror era tan enorme que se mucha gente se puso orejeras y siguió adelante»
«No creo que el programa de eutanasia fuera aceptado nunca. De hecho, Hitler tuvo que abandonarlo», dice Boyd. «Es un recordatorio de que también hubo víctimas entre los propios alemanes. Escribir sobre aquello me afectó mucho: a veces tenía que dejarlo y salir a caminar por el parque. Cuando te acercas tanto a una historia así, te deja una cicatriz».
El libro funciona como un laboratorio de preguntas historiográficas: ¿qué sabían? ¿por qué no hubo más resistencia? La autora admite que, cuando le propusieron el proyecto, temió que un pueblo alpino estuviera «fuera de foco». Se equivocó. Por Oberstdorf pasaron refugiados, heridos y soldados de permiso. A pocos kilómetros, en Sonthofen, Himmler informaba a cuadros locales sobre la Solución Final; cuando los aliados bombardearon Múnich y Augsburgo, BMW y Messerschmitt movieron allí fábricas fuera de las grandes ciudades. Mujeres que ordeñaban vacas pasaron a ensamblar motores a reacción; en los bosques cercanos hubo trabajo forzado. «Personalmente, creo que sí sabían lo que estaba ocurriendo», reconoce.
El final de la guerra tensó el pueblo: unos querían rendirse cuanto antes para evitar la destrucción; otros, fanáticos, querían «luchar para siempre». Hubo banderas blancas, órdenes de fusilar a quien las izara, una resistencia local que detuvo a los nazis más duros y una rendición negociada que salvó a Oberstdorf de los bombardeos. En la posguerra, los spruchkammern, o tribunales de justicia y desnazificación, clasificaron con etiquetas («seguidores» de cuarta categoría, multas, inhabilitaciones), mientras la Guerra Fría invitaba a pasar página rápido y demasiados culpables se escurrían.
«Siempre buscamos soluciones en blanco y negro. Pero la mayor parte de la historia humana es, en realidad, gris»
¿Y la memoria? «Oberstdorf se curó a sí mismo olvidando, no confrontando. Es comprensible. La escala del horror era tan enorme que mucha gente se puso orejeras y siguió adelante. Alemania, eso sí, ha sido impecable enseñando a los niños en la escuela», subraya la autora. Aunque si hoy tienes 14 años, añade, el 45 te queda tan lejos como a ella las guerras napoleónicas.
Al reflexionar sobre las lecciones que la historia de Oberstdorf puede ofrecer a la España actual y sus debates sobre la memoria histórica, Boyd se muestra cautelosa: «Creo que la justicia es muy difícil de alcanzar debido a la complejidad. Siempre buscamos soluciones en blanco y negro: o eras nazi o no lo eras. Pero solo tenemos que mirar toda la historia de la humanidad, no solo la Guerra Civil española o la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de la historia humana es, en realidad, gris».
Cuando le pedimos una lección para este presente de democracias débiles y populismos cada vez más fuertes, menciona la importancia de lo cotidiano: «La gente escondió la cabeza en la arena. Siguieron adelante. Ojalá se hubiera hablado entonces. La normalización del mal no llega con un golpe teatral sino por acumulación de pequeñas concesiones, oportunismos y silencios».