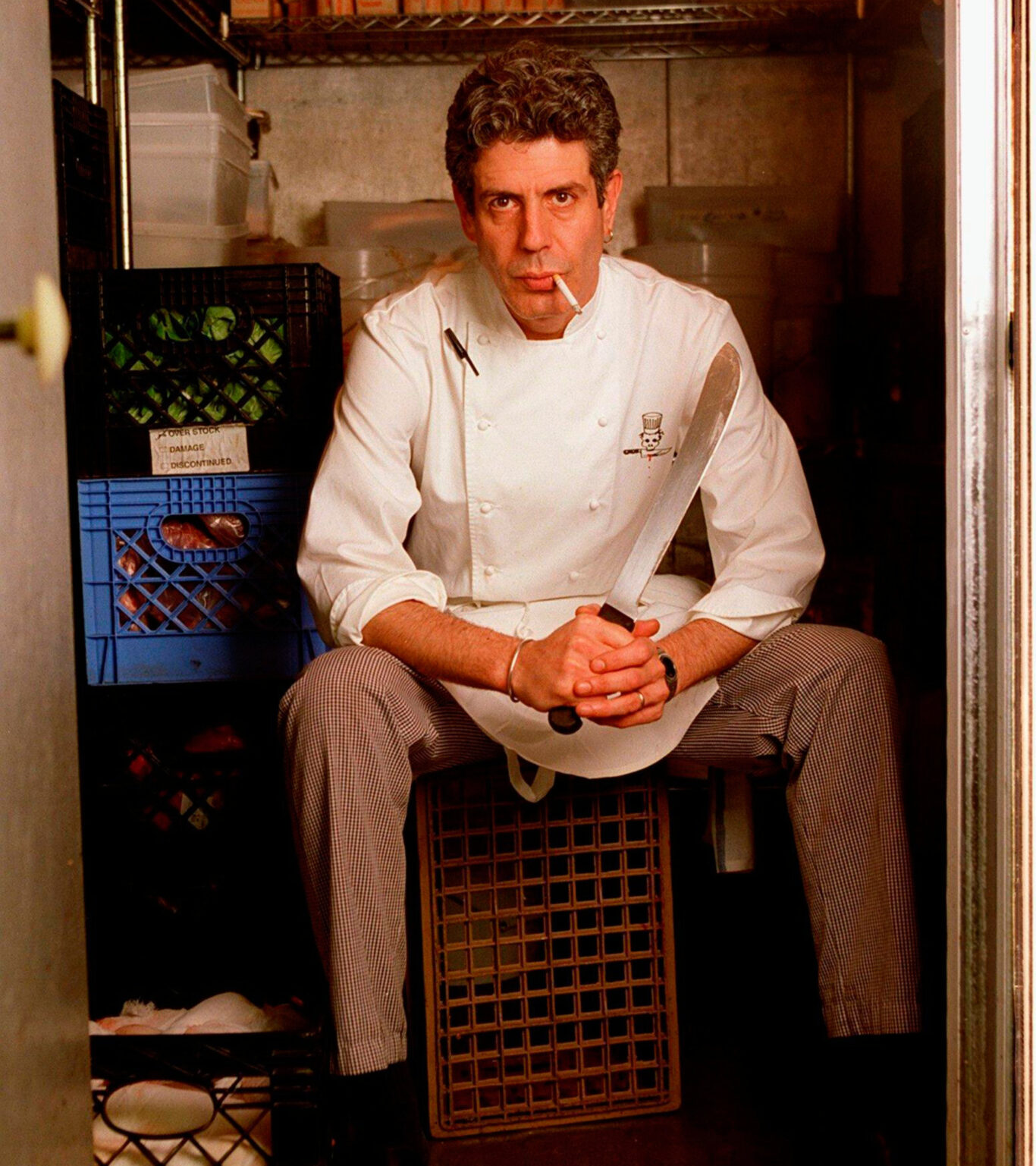Hoy van a morir nueve o diez mujeres en México. Asesinadas. Como ayer, como mañana. Liliana tenía 20 años cuando apareció muerta en su piso de estudiante. Nunca llegaría a terminar Arquitectura. El suyo es uno más de los millares de feminicidios que han quedado impunes. A su hermana mayor, Cristina Rivera Garza, le costó tres décadas abrir las cajas de Liliana, leer sus diarios, sus cartas, sus notas…, y escribir una suerte de memorias colectivas, que podrían ser las de tantas familias. El invencible verano de Liliana (Penguin Random House) le valió el premio Pulitzer en 2024: literatura de alto voltaje que, sin renunciar a la belleza, abre a cuchillo las fallas del sistema, de toda una sociedad cómplice. Horas antes de pronunciar el pregón de Sant Jordi en la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, la escritora reflexiona sobre el poder de la palabra con su nuevo libro bajo el brazo, Terrestre, una luminosa compilación de relatos, un delicioso ejercicio de estilo atravesado por la idea (y metáfora) de viaje.
- Estos cuentos podrían ser una síntesis de toda su obra, con personajes de otros libros que reaparecen, una escritura poética y a ratos experimental… Pero también hay partes de combate, de lucha social. ¿Hasta qué punto su literatura es política?
- Durante el siglo XX predominó la idea de la literatura como un ámbito autónomo, que se evaluaba o se medía a sí misma con la llamada calidad literaria. Una de las grandes transformaciones a la vuelta del siglo ha sido lo que la ensayista argentina Josefina Ludmer llamó literaturas post-autónomas. Unas literaturas que están contaminadas de todo, que parten de la existencia de la realidad-ficción, las dos cosas juntas, no separada la una de la otra. Estamos ante un trabajo muy transdisciplinario que atraviesa géneros, campos del saber y cuya función es producir presente, como Ludmer dice de manera muy enigmática. Me he guiado mucho por ese tipo de ideas. Vivimos en un momento en que la literatura está cerca de todo, sobre todo del activismo, tiene una responsabilidad y un gusto con ese producir presente.
- Responsabilidad y gusto, ¿ambas a la vez?
- Sí. Porque la palabra responsabilidad es tan grande… Nos remite a cuestiones de seriedad, solemnidad, de un sacrificio enorme. No creo que eso se ligue necesariamente a la literatura. No puedo pensar en la escritura sin el gozo, sin la libertad, sin la imaginación.
- Hace muchos años que vive en Estados Unidos, donde fundó y dirige el Doctorado de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston, el primero de su tipo en el país. Ya fue muy crítica con la primera legislatura de Trump. ¿Cómo está viviendo su vuelta?
- Houston es uno de los grandes centros del mal, pongámoslo en términos de Bolaño [ríe]. El impacto cotidiano del capitalismo, del odio y del ascenso del fascismo se deja sentir en todos lados. Trabajo en una universidad donde muchos de los estudiantes son la primera generación que accede a estudios superiores, hijos de inmigrantes o inmigrantes mismos, tenemos alumnos DACA también… Lo que más me ha llamado la atención en cuanto a sensaciones cotidianas ha sido el silencio. Esta especie de silencio que están produciendo las órdenes ejecutivas de Trump, cada una más irracional y más peligrosa que la anterior. Lo mismo pasa en mi barrio. Es un barrio muy mexicano, usualmente había carnes asadas todos los fines de semana y cosas por el estilo. Ahora las calles están solitarias, hay una especie de cosa pétrea que se deja sentir en el ambiente. Es el miedo. Un miedo justificado en muchos sentidos. Todavía es una primera reacción ante lo inexplicable, ante el horror.
- En el último capítulo, ambientado en 1992, escribe: «Faltaban 23 años para que, en un primer discurso de campaña en la ciudad de Nueva York, un candidato presidencial se refiriera a los mexicans como violadores y criminales». Se refería a Bush. ¿Le duele ver las deportaciones de Trump?
- Por supuesto. Vivimos en un capitalismo del odio desatado en el que se ejerce una crueldad y demonización de los migrantes. Duele y enrabia. Pero a mí lo que me produce es ganas de trabajar con otros en el sentido contrario.
- Abre El invencible verano de Liliana con una cita de Chris Marker: «El tiempo lo cura todo, excepto las heridas». Más de 30 años después, ¿sus heridas siguen sin curar?
- La única posibilidad de alivio con las heridas de este tipo tendría que ser la justicia. Y en un contexto en el que la impunidad, específicamente en términos de feminicidios, es mayor al 95%, esa justicia no existe. No es algo que ocurra en abstracto. Si la fuente del dolor sigue ahí, si la impunidad sigue ahí, si los feminicidios siguen existiendo, esa herida no se puede curar. No es una herida personal, por desgracia somos muchos los que la compartimos, no solo en México, sino en el mundo entero.
- En su caso, además, descubrió que el asesino de su hermana, su ex novio, murió sin pasar nunca por los tribunales. ¿Escribir fue su forma de hacer la justicia que el Estado no pudo garantizarle?
- No es una justicia legal, ciertamente. Hay en los orígenes del libro un claro reclamo que toca asuntos del poder y de la justicia. Pero cuando lo empecé no había reflexionado lo suficiente sobre el alcance de la justicia restaurativa que tiene que ver, sobre todo, con la verdad y la memoria. El invencible verano de Liliana apela a la memoria de muchos, al abrazo colectivo, a la posibilidad de mantener viva a Liliana y a muchas mujeres que hemos perdido a causa de la violencia. Me refiero a un sentido de justicia que hasta resulta cósmico: la posibilidad de mantener a nuestros muertos con nosotros, latiendo, vivos, protegiéndonos y dándonos sus lecciones.
- Usted suele utilizar la expresión ‘guerra contra las mujeres’, un concepto que la antropóloga Rita Segato desarrolló tras publicar su estremecedor ensayo ‘La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez’ (2014).
- Sí, poner las palabras adecuadas es importante. En México la investigadora Martha Tronco, del Instituto Politécnico Nacional, desarrolló el violentómetro: una especie de regla en que señala claramente conductas cuya peligrosidad se incrementa hasta llegar al feminicidio. Muchas de esas conductas son cosas que el lenguaje del amor romántico no nos deja ver o invisibiliza. Desde los celos o la violencia verbal o empujar a alguien hasta la violencia vicaria, etcétera. Ese violentómetro quizás ha salvado más vidas que la penicilina. A su modo, los libros que escribimos se meten en el lenguaje a muchos niveles, nos permiten reconocer las cosas que estamos viviendoy nos invitan a imaginar otros mundos.
- No es nada habitual que una autora hispana gane el premio Pulitzer. ¿Qué ha supuesto para usted?
- No, solo están Oscar Hijuelos, Junot Díaz y Hernán Díaz, autores relacionados con América Latina pero cuya lengua de trabajo es el inglés. Hasta El invencible verano de Liliana no tuve la necesidad de escribir dos versiones originales, en español e inglés. En EEUU se vive un poco bajo la impresión de que los feminicidios ocurren en otros países. Si el Pulitzer ayuda a reactivar esa conversación, bienvenido sea.
- La semana pasada murió Mario Vargas Llosa, el último Nobel en español. ¿Qué le parece que en más de 100 años solo lo haya ganado una única autora hispana? Gabriela Mistral, en 1945.
- Nos dice cosas importantísimas de una de las lenguas más practicadas en el mundo, demográfica y culturalmente relevante. Tendríamos que empezar por criticar las estrategias del Nobel, que tampoco es un método de evaluación universalmente aceptado… Ciertamente hay una desigualdad tan radical que retrata y captura el desequilibrio que ha habido en el mundo editorial. Me dio mucho gusto cuando ganaron Annie Ernaux y Han Kang. Si le das valor al premio Nobel como tal, hay mujeres escribiendo en español que merecen estar ahí.