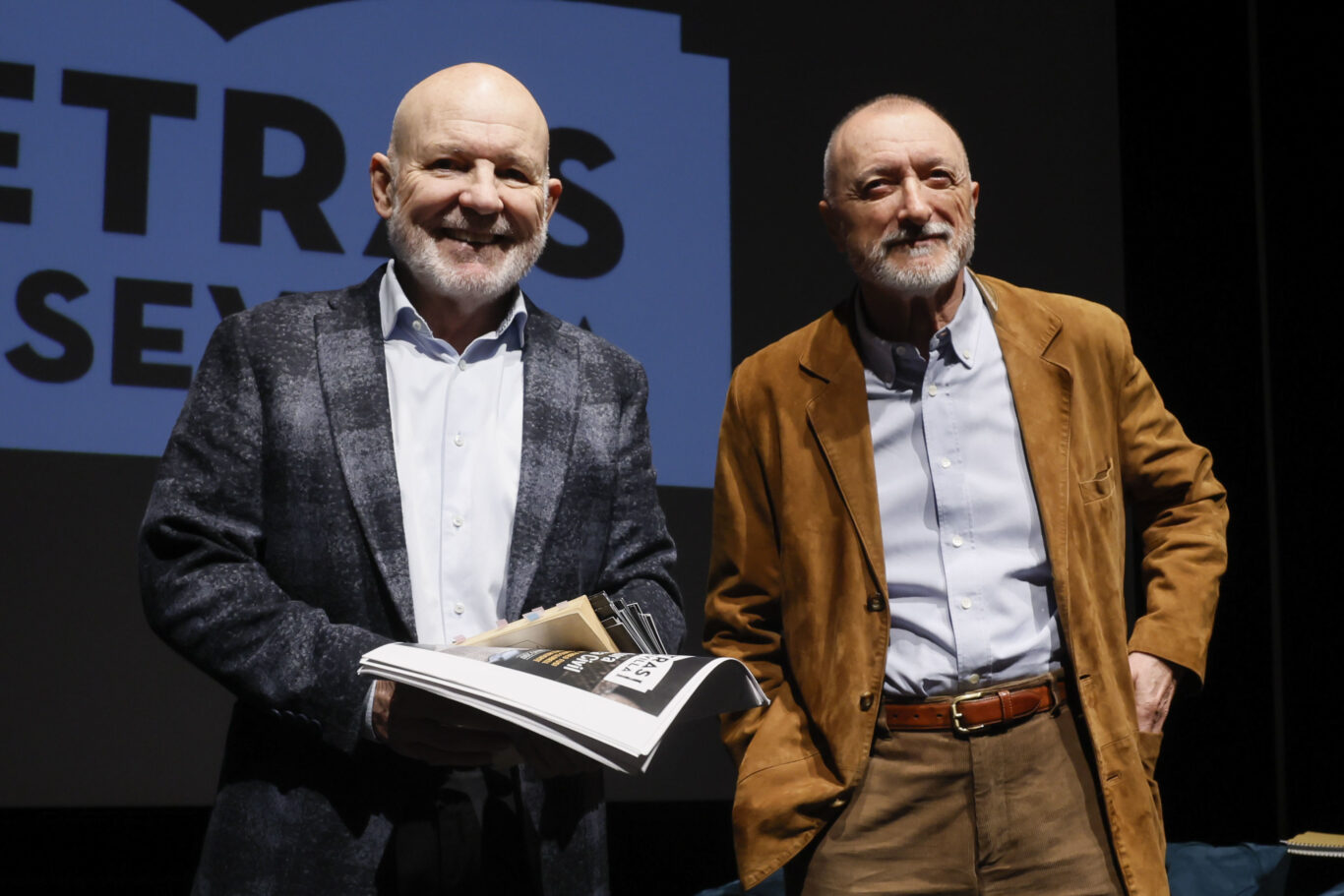La última vez que el director Olivier Assayas se metió en política le ocurrió lo que todas las madres advierten al respecto. La red avispa (2019), sobre el intento de golpe en Cuba a cuenta de los exiliados anticastristas en Miami, le salió mal. Confusa, atropellada, esquemática. No es que se repitan los mismos errores con El mago del Kremlin recién presentada en Venecia, pero casi. Esta vez, se trata de Putin. O, mejor, se trata de lo que Putin representa en la política a fecha de hoy. O, mejor, se trata de cómo la política se ha desprestigiado hasta transformarse en tóxica (tal y como dicen las madres de antes) por culpa de personajes como Putin. Aunque en verdad de lo que se trata es de la adaptación de la novela de Giuliano Da Empoli que cuenta, de la mano de un personaje ficticio inspirado en Vladislav Surkov, la transformación de Rusia y del mundo desde la Perestroika a la llegada de, en efecto, Putin. Por lo demás, ver a Jude Law en la piel del jerarca con ese balanceo tan peculiar de los brazos al caminar impresiona.
Dice Assayas que su película no es tanto una película política «como una película sobre la perversidad de sus métodos, que ahora nos tienen a todos como rehenes». Digamos que el principal mérito de su trabajo es didáctico, que, aunque suena a poco, puede llegar a ser suficiente. El mago del Kremlin se esfuerza en encajar las piezas una a una de un crisol sencillamente perturbador. Y en el laberinto de datos consigue el nada despreciable ejercicio de ofrecer un panorama fiel de lo que nos pasa. Desolador, sí, pero muy ajustado a lo cierto. La película arranca en la Rusia de los años 90. En el fragor del hundimiento del imperio soviético, un joven que responde al nombre de Vadim Baranov y al que da vida Paul Dano encuentra los modos de estar siempre en medio. Y en los medios. Primero como productor de televisión, luego como consejero de imagen, más tarde como gurú y finalmente como casi todo a la vez. Su gran creación tiene un nombre: Putin. Pero como si de una nueva versión de Frankenstein se tratara, no hay manera de controlar al monstruo una vez que cobra vida y, sobre todo, poder.
La estrategia de Assayas consiste básicamente en correr. La película está estructurada como un gran flashback en el que el protagonista, ya retirado, rememora ante la cara de asombro de un periodista (Jeffrey Wright) su vida entera y, más importante, la de su criatura. La cinta se muestra convincente en lo que tiene de gran puzle en el que entran todas las piezas: la sustitución de Yeltsin, la revolución del Maidán, el hundimiento del Kursk, la defenestración de los oligarcas, la invasión de Crimea, la irrupción de un tipo como Limonov, las granjas de bots para boicotear elecciones europeas… Y para ello, Assayas aplica el principio de velocidad a las órdenes de un guion firmado por Emmanuel Carrère con directamente horror vacui. De un plumazo, como en los accidentes, la historia entera de la Europa contemporánea.
Los problemas, que los hay, son consecuencia directa de lo anterior. Más allá de la brillante creación de Law, todos los personajes se antojan tan planos como esquemáticos y, lo peor, sin que se entienda el porqué de sus acciones ni su evolución. Alicia Vikander, que encarna a la mujer por la que nuestro héroe sufre, apenas logra que su Ksenia (así se llama) pase de la caricatura y los esfuerzos de Paul Dano para que entendamos cómo es posible que una sola persona haga tantas cosas a la vez y siempre susurrando resultan vanos. No es solo una falta de carisma, que también, es la incapacidad palmaria del guion por acercarse a la carne y el alma de un personaje que, se supone, debería resultarnos fascinante y de buen profesor de historia no pasa.
Así las cosas, cuidado con la política. De momento, solo la madre de Putin parece haberse equivocado.
Nuestra tierra: Lucrecia Martel al servicio de un cine útil (****)
Por lo demás, fuera de competición la sección oficial sorprendió con la nueva película de Lucrecia Martel que también es el primer documental de la directora de Zama. Por cierto, también es de política de lo que hablamos. Cuenta la directora con la lucidez que siempre hace suya que el cine está en una situación complicada en su empeño de atender más a lo que ha de silenciar que a lo que hay que decir. Si solo las mujeres pueden hablar de mujeres, si solo los negros están autorizados a retratar las vidas de los negros… ¿Estamos acaso dispuestos a admitir el silencio de los que los que por no tener no tienen ni voz? Digamos que fue este dilema, tan pertinente como crudo, el que la hizo convertir un salvaje vídeo distribuidio por YouTube en su última película. En las imágenes virales, un hombre con una cámara en una mano y una pistola en la otra mata a otro. El primero es un ex policia; el segundo, un líder indígena. El primero se enfrentó al segundo para robarle lo que era suyo. Y ante eso ¿es el silencio acaso una opción?
Martel tiene claro que no y de ahí surge Nuestra tierra, una película que relata cómo en 2009 un hombre y sus dos cómplices intentaron desalojar a la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina. Iban armados con pistolas y asesinaron al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato, ya se ha dicho, fue grabado. Nueve años de protestas desembocaron en un juicio en 2018. Durante todo este tiempo, los asesinos permanecieron libres. La película cuenta todo eso y, de paso, se adentra en los mecanismos racistas de nuestra lengua materna (el español), que niega a muchos el acceso a un espacio vital mediante lo que la directora llama «el lenguaje de los documentos».
De manera pautada, con una precisión desusada, ante la pantalla se congrega la vida de las víctimas con la misma claridad cruel que los motivos de los verdugos. La cámara avanza pautada por las salas de los juzgados, por los libros de historia, por la geografía sin fronteras de una Argentina libre y dura, por las fotografías antiguas plagadas de rostros ausentes… Y así hasta completar un ejercicio de cine puro, bello, doloroso y, por encima de todo, útil. Y, ahora sí, profundamente político.