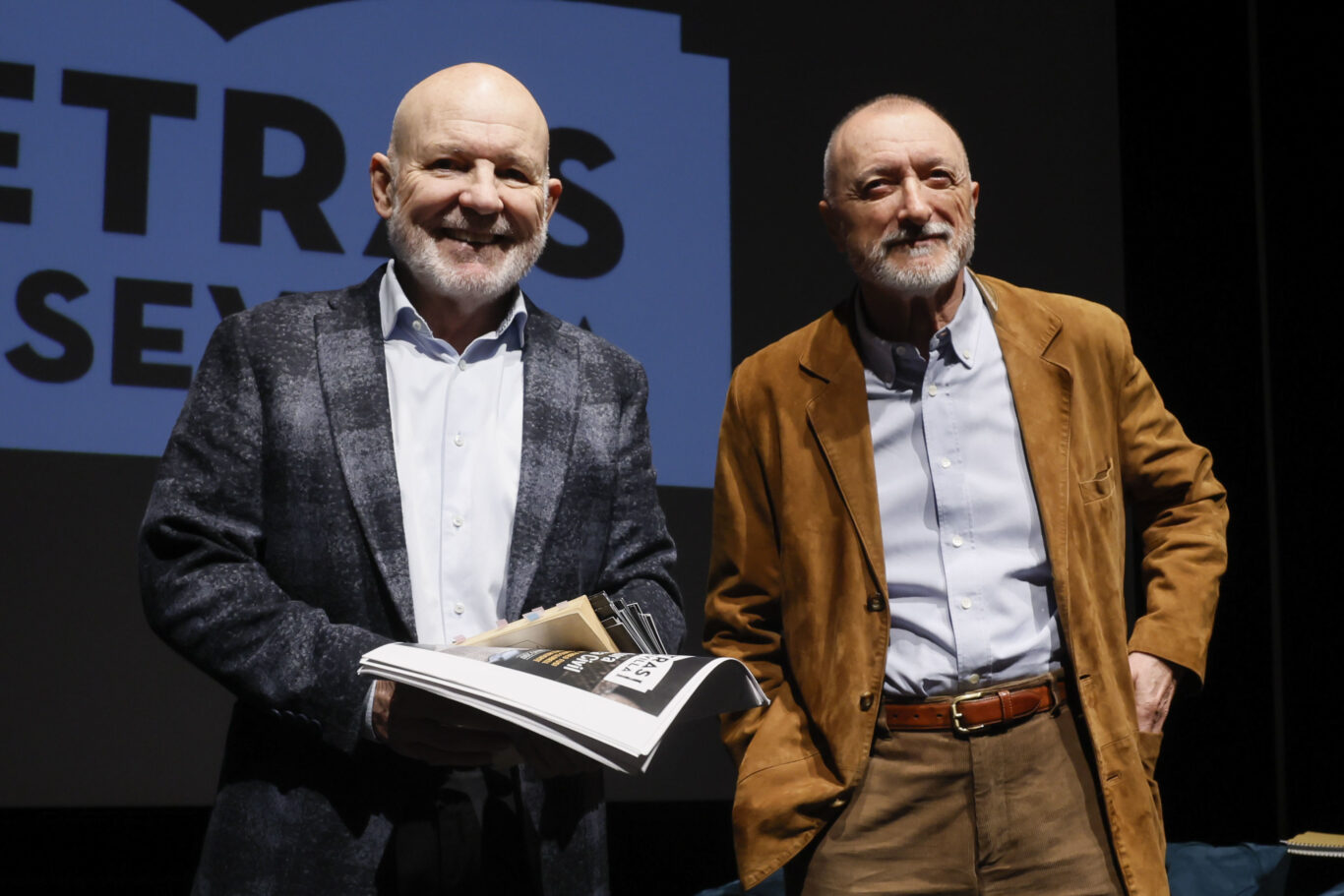Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) se ruboriza y dibuja una sonrisa incómoda al escuchar que ahora ella es el equivalente literario a una estrella del rock. «Yo lo veo distinto», se defiende. Pero la realidad es hoy incontestable. El viernes un teatro, sin un asiento libre, esperaba para escucharla en el Hay Festival de Segovia. El domingo, en el Back to the Book Festival de Madrid, la Casa del Reloj de Matadero colapsó ante su presencia y los lectores la perseguían para conseguir una firma ya pasada la hora. Y, por delante, la argentina tiene una gira que aún hará paradas en Barcelona, Córdoba, Granada, algunas localidades inglesas y francesas… con probablemente las mismas escenas.
Porque esta mujer, que saluda con cierta timidez y luego acabará atrapando con sus respuestas a un par de huéspedes presentes en la misma sala del Axel Hotel de Madrid, es hoy una de las reinas indiscutibles del terror y la fantasía. En 2019, Nuestra parte de noche dio inicio al fenómeno y en seis años, éste ha experimentado un crecimiento incontrolable. Anagrama acaba de reeditar su segunda novela, Cómo desaparecer completamente, la más realista y alejada de su actual literatura: el relato de un joven encerrado entre la violencia, la depresión y la miseria, que, sobre todo, es una disección profunda del hundimiento que sufrió la sociedad argentina tras la crisis de 2001.
- ¿Cómo lleva esto de tener una gira europea como si fuera una estrella del rock?
- Está bien viajar, es muy grato el contacto con la gente, que vengan a verte, a charlar… El proceso de escritura es solitario, pero la vida no lo es. Pasa lo que que en la música; este es un proceso íntimo que luego compartís con la gente. Solo que en la literatura hay un delay, vos no estás ahí para hablar con el lector mientras lee. Supongo que a los escritores más reservados esto no les gusta, pero a mí sí me gusta.
- Ese encuentro le permite tener un feedback de su lector, ¿eso le sirve o le afecta también a su escritura?
- A mí personalmente no me afecta, pero puede hacerlo. Porque yo soy una persona muy obsesiva con mis temas. Vuelvo siempre sobre lo mismo y me costaría mucho escribir lo que le guste a la gente o sobre sus interpretaciones. No me sale, es como pedirle a un delantero que sea defensor. Lo puedo hacer, pero lo voy a hacer mal probablemente. Me gusta y me llama la atención lo que le gusta a la gente, pero uno tiene que saber que no siempre va a gustar. Yo creo que hay que decepcionar a los lectores, desafiarles y escribir cosas que no les gusten.
- ¿Ese desafío y esa decepción deben ser también propios? Es decir, forzar a decepcionarse a sí misma.
- Sí, aunque en el momento la pasas mal. La literatura vive del error y del fracaso, para aprender a escribir algo tenés que escribirlo mal y para saber si algo funciona tendrás que saber si no funciona. Una tiene que publicar cosas con las que no esté conforme también, que muchos años después la puedas mirar y decir, eh.
- En esta novela, Cómo desaparecer completamente, usted ahonda en la descomposición argentina tras la crisis de 2001, económica y social, ¿le encuentra algún paralelismo al momento presente de su país?
- Yo no lo veo, a mí el gobierno de Javier Milei no me gusta, jamás lo hubiese votado y es terrible en sentido social, económico y comunicacional para la Argentina. Dicho esto, es muy diferente lo que pasó en los 90 y nos llevó a la crisis de 2001. Eso era una catástrofe real: dos atentados terroristas, mucha gente muerta, Carlos Menem vendiendo armas a Croacia y Ecuador ilegalmente, haciendo explotar la fábrica de Río Tercero y matando gente para taparlo, crímenes de Estado… Me parece que tenemos que proporcionar las cosas.
- ¿No están proporcionadas en este momento?
- La sobredimensión que da la exposición a los hechos hace poner todo al mismo nivel. Un presidente agresivo en redes, grosero y una política económica que no funciona no es lo mismo que quien comete un crimen de Estado. Aquello terminó con un estallido social, con muchísimos muertos, con un derrumbe del sistema… Si eso va a pasar ahora, espero que no, aún no ha pasado. Proporcionar las cosas ayuda entender la historia, no se puede pensar todo el tiempo que vivimos en el peor momento del mundo. Porque este no lo es.
- ¿Hay un exceso de catastrofismo? Estos días la oía condenar el genocidio en Gaza, pero decía que ya se vivieron otros similares en Ruanda o Vietnam en el siglo XX.
- El genocidio no puede ser mensurable, no podemos decir que uno es peor que otro. Un genocidio es un genocidio. Es espantoso vivirlo y, por supuesto, sancionable. La gran diferencia es justamente que lo estamos viendo y esa es una diferencia cultural que te destruye emocional y psicológicamente. Pero creo que también hay que pensar cuánto de narcisismo occidental hay en todo esto. A mí me parece importantísimo militar y protestar, pero el catastrofismo es falta de perspectiva histórica y hoy tenemos un problema grave de perspectiva histórica. Parece que el algoritmo fuera el presente permanente y no lo es. De hecho, la mayoría de las violencias hay que entenderlas desde el pasado.
«La realidad me ha terminado demostrando que soy una snob, que es todavía peor que ser cínica y pesimista»
- Me gustaría que ahondara en lo de la falta de perspectiva histórica.
- Si no miramos hacia el pasado, no podremos hacer nada. Lo digo como latinoamericana, la sensación de impotencia es algo con lo que hay que aprender a vivir. La crueldad del sistema te demuestra con una de sus herramientas, que en este caso es el algoritmo, que como individuo no se puede hacer mucho. Nosotros lo tenemos claro. ¿En México hay unos 100.000 desaparecidos por el narco? ¿El ciudadano lo va a parar? No, no se puede, y esa sensación me parece interesante aprenderla. No somos omnipotentes, no tenemos tanto poder para hacerlo.
- ¿En Europa nos falta esa tolerancia a la frustación?
- Porque Europa es uno de los grandes centros del mundo y el ciudadano europeo cree que está empoderado, que puede convencer a sus gobiernos de hacer cosas que no quiere que su gobierno haga. No, señores, los gobiernos van a hacer lo que quieran, esa es una falsa sensación de control. En países como los nuestros tenemos mucho más claro que los gobiernos no están ahí para hacer el bien o hacerle caso a los ciudadanos.
- Y, sin embargo, viendo la situación actual, parece que la juventud argentina está más movilizada, se manifiesta más, que la europea
- Sí, eso es verdad, pero es que la militancia argentina se formó durante muchos años y con muchos ejemplos adultos. Te voy a poner un ejemplo con el crimen de Charlie Kirk. No me interesa analizar la reacción, pero habla de una falta de política pública. Pongo otro ejemplo sencillo las madres de Plaza de Mayo en Argentina nunca pidieron matar a los dictadores, ni se alegraron o festejar cuando uno de ellos moría. Se pedía justicia y ya. En el caso de este joven, el lugar para discurtir sus expresiones en contra de determinados temas es la resistencia política, insistir con la justicia. Vuelvo a las madres de mayo, hubo un momento en los que 80 que básicamente todos los torturadores y los asesinos quedaron sueltos y las viejas empezaron de cero, no hubo ni un acto de violencia en 40 años.
- Justamente sobre el asesinato de Charlie Kirk me pareció encontrar un paralelismo evidente con la muerte violenta del joven nazi que usted relata en ‘Cómo desaparecer completamente’
- Por eso lo traje acá en la conversación porque me hizo acordar a ese momento. Yo estaba en ese concierto homenaje a un chico asesinado por un policía. La fragmentación política era enorme, los grupos de ultraderecha habían entrado en el rock y la olla a presión fue insoportable. A ese chico lo mataron a patadas, yo vi como un montón de zapatillas le rompían la cabeza. Nadie se merece eso, lo que tendrían que haber hecho es meterlo en un coche y echarle de allá.
- La violencia juvenil ha sido casi inherente a su vida y a su literatura, ¿cómo ha marcado su camino?
- Me interesan mucho la violencia juvenil y la política porque están en mi formación y en mi ADN. Argentina siempre ha estado muy politizada y muchos de los partidos que funcionan ahora, en los 60 tuvieron su brazo armado. Bueno, pasa en toda América Latina, allá la violencia no es siempre una mala palabra. Y seguramente en algunos casos esté justificada como movimiento revolucionario y de liberación, pero me parece un tema muy complejo. Además, en todo el continente, en Argentina no tanto, hay una estetización de la violencia y del crimen. Sobre todo con el narco. A mí eso me horroriza, no podemos pensar la violencia frívolamente, hablar de buenos o de malos. Yo tampoco sé cómo lidiar bien con eso, pero me interesa verlo, identificarlo, cambiar de idea y espantarme.
- En sus primeras novelas están la obsesión por el rock, las drogas, la depresión, la memoria… ¿Eso se ha transformado con los años?
- Con el tiempo, mis obsesiones estéticas se volvieron más políticas. A mí ahí ya me gustaban los fantasmas y lo oscuro, pero con el tiempo empecé a pensarlo como categoría política. Cuando yo estoy hablando de fantasmas, hablo de desaparecidos y puedo estar hablando de política. Ciertas obsesiones fueron más complejas un poco al salir de la intensidad de la juventud, ya no todo es lo crudo de la tristeza y de la desesperación.
- En todas sus novelas bajo esos fantasmas están la Junta Militar de la Dictadura, la crisis del 2001 y algunos otros hechos traumáticos de la historia de su país.
- Es la forma que yo encontré para poder hablar de política de una manera que se acerque más a cómo yo pienso. Es la forma de plantear las cosas con menos certezas y con un género que te permite varias lecturas. La primera, un cuento de miedo. La segunda, un cuento político. Y una tercera, la realidad política que produce situaciones que están más cercanas al horror.
- ¿Cómo se ahonda en ese mundo fantasmagórico y catastrófico sin dejarse arrastrar por el cinismo?
- Ese es un peligro, pero creo que en todos mis libros hay un reconocimiento de que incluso en mitad del caos hay momentos de nobleza y de humor que te salvan del cinismo. Esos momentos de nobleza suelen ser personajes: Matías y Nada en Cómo desaparecer completamente; el Tío Luis, en Nuestra parte de noche. Gente que te ayuda, que se mueve por la simpatía y por el afecto. Cuando uno se pone a escribir cosas muy oscuras, en Argentina decimos que te engolosinas. Es decir que te fascinas con las cosas espantosas y acabas tirándole una bola cínica de negrura al lector. A mí eso no me interesa, no todo es una catástrofe. Y aún en la catástrofe siempre hay alguien que te ayuda o se ríe.
- Y esos contrapuntos de bondad, en sus novelas, siempre están en personajes ‘normales’, de clase obrera.
- Es que es que al final la gente entre comillas normal y la gente trabajadora sostienen nuestra sociedad mientras el resto pasamos horas discutiendo en redes sociales. Siempre hay alguien que se levanta para que vos te puedas comer el pan en el desayuno. Esa instancia de lo real en un momento en el que lo real está tan atravesado por la mentira es fundamental. Y no hablo solo de la inteligencia artificial, ya no se puede distinguir lo real de lo irreal y lo peor es que va a ir a peor. Porque el robot aún es medio estúpido y tú puedes descifrar lo que no real.
- ¿En su vida diaria, fuera de la literatura, ha caído en ese cinismo?
- Yo tengo una sensación muy clara, que no espero demasiado de la gente. Por eso también hago esos personajes buenos, porque los añoro o me cuesta encontrarlos. Eso yo sé que es medio terrible, que es una visión del mundo pesimista, pero esa es la línea entre el pesimismo o ser un cínico que no cree en nada. La realidad me ha terminado demostrando que soy una esnob, que es todavía peor que ser cínica y pesimista. Me parece un verdadero insulto, pero bueno…
- En otro de sus nuevos libros, Archipiélago, cuenta que también sentía cierta culpa por no sentirse durante años identificada con todo lo argentino
- Siempre sentí bastante culpa, pero yo no soy una persona en general muy nacionalista. Me pone nerviosa y me parece que nunca termina en algo bueno. Aparte de eso, leo mucha literatura y escucho mucha música en inglés y muchas veces me da culpa que me fascinen tantas cosas que no sean argentinas. En ese sentido, no tendría que que prestarle más atención a lo a lo propio. Yo me identifico mucho con lo argentino, sobre todo en lo social y lo político, pero no tanto en las expresiones artísticas y eso me produce una sensación de extranjería. A estas alturas ya no lo sufro tanto, pero lo he sufrido.
- Volviendo a la juventud, que siempre transita por la novela de ‘Como desaparecer completamente’, como un ente sin perspectivas de futuro, ¿encuentra ese paralelismo con los jóvenes actuales?
- Sí, además se les agrega la perspectiva medioambiental que cuando nosotros éramos jóvenes no existía. Había siete personas que hablaban de eso y tres vegetarianos que todo el mundo pensaba que estaban locos. Pero a mí me preocupa más más la rebelión conservadora joven porque nunca la había visto. ¿Te acuerdas de esa serie, Lazos familiares, que Michael J. Fox era el hijo republicano rebelde? Era tan exótico, eso no existía. El indie de los primeros 2000 también era una cosa muy sleazy, decadente pero cachondo. Pero esta rebelión conservadora me llama mucho la atención
- ¿Qué le llama la atención?
- Que claramente es reactivo, pero al mismo tiempo hay algo muy contrario a la juventud. Esa falta de goce desenfrenado, ese estar en contra como del momento loco de ser joven. No lo veo muy placentero, pero quizá lo sea y lo que pasa es que yo soy una vieja y no puedo entender qué está pasando.
- ¿Se refiere a un cierto punto de represión?
- Total, hay una idea de tener familia pronto, de no caer en excesos y también de juicio. Son más conservadores que los propios padres. Me interesa entenderlo porque está claro que es una respuesta a los fracasos de la izquierda, pero creo que podrían responder a eso sin comprar el modelo de los años 50.
- ¿Ese modelo lo han comprado sobre todo las mujeres? Que además son quienes más se adscriben en general al progresismo
- Es que ahí están las tradwives y ahí sí puedo opinar porque estoy más cerca del feminismo. Creo que se ha levantado desde el feminismo una especie de rechazo de esas mujeres cómplices del patriarcado como si el patriarcado fuese un partido político o una decisión personal. Es un sistema milenario y para desarticular eso no podemos caerle sobre una mujer que se quiere casar joven y tener hijos. Lo importante es que pueda tener esa experiencia y además en otras cosas pueda pensar como feminista y que no se radicalice en reaccionaria. El progresismo no puede ser censurador y creo que ahora se volvió un poco prescriptivo
- ¿En qué sentido?
- En que la suya no puede ser la única forma de vivir que está bien, pero es que las revoluciones tienen esto. Tienen momentos que son muy prescriptivas. Una cosa es la militancia y lo público, impulsar leyes y movimientos generales de la política y la sociedad. Pero cuando se meten en en la vida privada de las personas y una mujer es menos revolucionaria porque tiene ganas de quedarse en su casa a criar a sus hijos tenemos un problema. Vuelvo al ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, son las mujeres más revolucionarias de la Argentina, tienen la mayor formación política de Argentina con mucho y el 80% de ellas son amas de casa. Me parece que hay que volver a pensar las categorías con menos histeria.