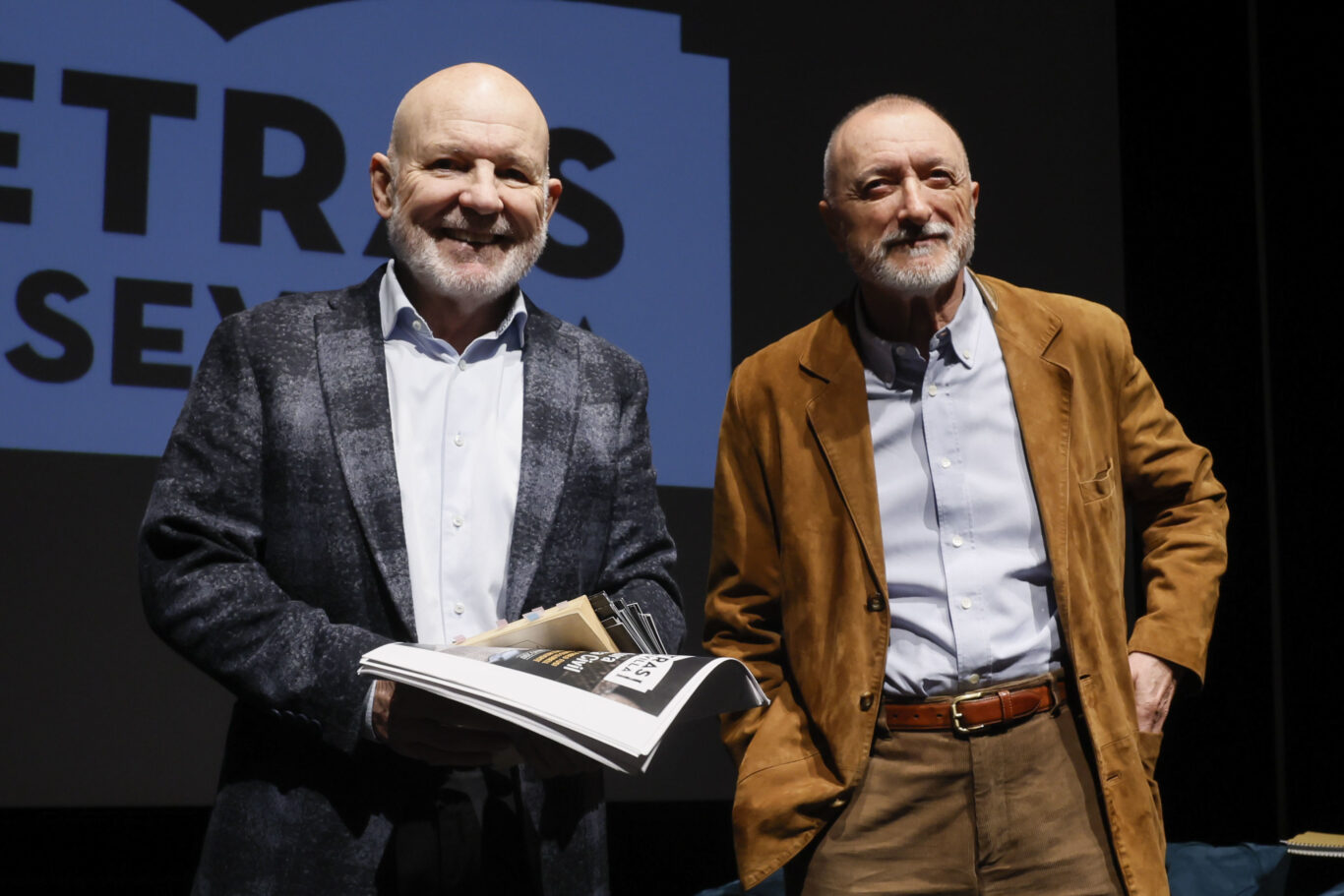A Miguel Herrán (Fuengirola, 1996) lo hemos visto crecer en pantalla como chico de barrio, atracador enmascarado y joven roto por dentro. Ahora da un paso más en su carrera con La tregua (ya en los cines). Junto a Arón Piper, otro de los ídolos de su generación, Herrán pone rostro a la memoria de los españoles que sobrevivieron a los gulags soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus personajes combatieron en la Guerra Civil española en bandos contrarios pero se encuentran en un gulag ruso y deben colaborar para recobrar la libertad. Su conflicto es un dilema atemporal: ¿es posible dejar atrás la guerra para reconocer al enemigo como un igual? Conversamos con Herrán alejados de ese escenario, en una habitación de hotel que nada tiene que ver con el gulag de la ficción.
- La tregua se inspira en hechos reales poco conocidos. ¿Qué descubrió al acercarse a esta historia?
- Descubrí absolutamente todo, no sabía nada del tema. Es un episodio que se ha intentado tapar, quizá por cierta vergüenza nacional. Y me parece un error, porque conocer de dónde venimos es fundamental para entender con precisión dónde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. Toda historia pasada es un espejo del presente. Me sorprendió muchísimo descubrir, por ejemplo, que Hitler se reunió con Franco en un tren para tantear su entrada en el conflicto, y que España vivió esas tensiones diplomáticas.
- Tengo entendido que tuvo que aprender ruso para dar el pego…
- Arón (Piper) fue quien más trabajó en ese aspecto. Tenía textos larguísimos en ruso y verlo recitar de memoria fue impresionante. Yo tuve que aprender algunas frases en ruso y kazajo, que es muy complicado fonéticamente, pero en mi caso eran momentos puntuales. Mi personaje no dominaba ese idioma, solo lo utilizaba para hacerse entender, mientras que el suyo sí debía hablar ruso a la perfección.
- Tengo entendido que tuvo que aprender ruso para dar el pego.
- Arón (Piper) fue quien más trabajó en ese aspecto. Tenía textos larguísimos en ruso y verlo recitar de memoria fue impresionante. Yo tuve que aprender algunas frases en ruso y kazajo, que es muy complicado fonéticamente, pero en mi caso eran momentos puntuales. Mi personaje no dominaba ese idioma, solo lo utilizaba para hacerse entender, mientras que el suyo sí debía hablar ruso a la perfección.
- ¿Qué fue lo más difícil del papel, entonces?
- Más que el personaje en sí, lo más complicado fue compaginarlo con mi vida personal. Acababa de ser padre y me tocó gestionar esa dualidad de estar rodando lejos de casa mientras quería ver a mi hija crecer. No quieres perderte sus primeros momentos, quieres estar presente y dejar un recuerdo en ella de toda su infancia. Esa fue la parte más dura: asumir que el trabajo no es lo prioritario y aprender a encontrar un equilibrio real entre la vida profesional y la familiar.
- ¿Hubo algo de catarsis en interpretar a un joven que se aferra a la esperanza en un entorno tan hostil?
- Podría tirarme el pisto, pero no le voy a engañar. Es una situación tan lejana a lo que vivimos hoy en día, al menos en nuestro entorno, que no sentí que hubiera una conexión vital tan fuerte. Sí que, al reflexionar ahora, creo que de alguna manera el rodaje me llevó a valorar más mi tiempo personal y a la gente a la que quiero. Igual que los personajes viven privados de libertad, yo en ese rodaje también estaba privado de mi vida cotidiana, de mi hija, de mi familia. Quizá ahí encontré un pequeño aprendizaje.
- La cinta no se centra en la batalla, sino en el después: el cautiverio, la espera, la deshumanización… ¿Qué aporta esa mirada distinta al género bélico?
- La tregua no busca señalar qué bando es bueno o malo ni recrearse en las batallas. Aquí se muestra cómo dos grupos radicalmente opuestos consiguen, a través de la empatía, dejar la ideología de lado y reconocerse como seres humanos que comparten un mismo proyecto: sobrevivir. Es algo poco explorado.
- Dejar de lado la ideología para ver al ser humano… Eso sí habla de nuestro mundo en 2025.
- Sin duda. El mundo ya es hostil de por sí. Vivimos en una sociedad competitiva, egocéntrica, donde parece que siempre tenemos que medirnos unos con otros. El mensaje de la película me parece muy valioso porque recuerda que detrás de un uniforme, de una etnia o de cualquier etiqueta, hay personas y vidas.
- ¿Decimos cosas como ‘fascista’ a la ligera?
- Absolutamente. Esa costumbre facilona de caricaturizar y reducir al otro a etiquetas es un gran error. Lo interesante es quitar esas capas superficiales y entender al individuo. Si fuéramos capaces de empatizar más y construir desde ahí, podríamos avanzar hacia un proyecto común global, que es lo que la humanidad lleva intentando desde siempre.
- El viejo relato de los bandos sigue vigente entre las nuevas generaciones. ¿Estamos más enfrentados de lo que lo estaban nuestros abuelos?
- Absolutamente. Esa costumbre facilona de caricaturizar y reducir al otro a etiquetas es un gran error. Lo interesante es quitar esas capas superficiales y entender al individuo. Si fuéramos capaces de empatizar más y construir desde ahí, podríamos avanzar hacia un proyecto común global, que es lo que la humanidad lleva intentando desde siempre.
- El viejo relato de los bandos sigue vigente entre las nuevas generaciones. ¿Estamos más enfrentados de lo que lo estaban nuestros abuelos?
- No me atrevería a decir si ahora estamos peor que antes. Cada generación vive con la sensación fatalista de que su época es más dura, y probablemente en el futuro pensarán lo mismo de sí mismos. Lo que sí veo es una gran división. Y caemos siempre en el mismo error: pasar de un extremo al otro. Antes se premiaba esa vida familiar tradicional, con roles muy marcados: ir a la iglesia los domingos, la mujer en casa, el hombre proveedor. Ahora parece que la única opción válida es lo contrario: la mujer empoderada, soltera, sin familia porque «no compensa». Yo quiero tener una familia clásica, y me da igual lo que elija otra persona como motor de vida. Lo que no quiero es que me juzguen por ello. El error es convertir cada decisión personal en un enfrentamiento colectivo. Debería ser algo evidente: que cada uno haga lo que quiera mientras no coarte la libertad del otro.
- Durante la pandemia se habló mucho de unión, de que saldríamos más fuertes, pero la división sigue… ¿Qué tendría que pasar para que realmente nos pusiéramos de acuerdo como sociedad?
- No creo que sea solo un problema de España, es algo que ocurre en todo el mundo. Y pienso que solo una amenaza real y global podría unirnos de verdad. Algo casi de ciencia ficción, como una invasión extraterrestre. Una situación que pusiera en riesgo la vida en el planeta y nos obligara a preservar el mundo, todos juntos. Solo entonces habría una hermandad total.
- ¿En qué sentido esta película supone una tregua en su carrera?
- Me ha despertado las ganas de dirigir. Amo actuar, me encanta lo que hago, pero en este rodaje, con tanta gente y tantos elementos, sentí que me enamoraba perdidamente de la dirección. Pensé: «¿Y si en vez de ser quien pone la cara y la emoción, soy yo quien decide cómo contar la historia, por una vez?».